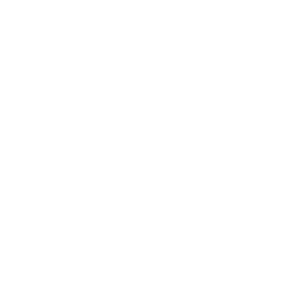Por Martín Carranza Torres
Cuando la riqueza se medía en posesiones materiales, en cantidad de tierra o en cantidad de bienes físicos, riqueza era sinónimo de tener. En épocas de globalización, en que la importancia de las posesiones materiales tiende a disminuir, los intangibles adquieren una importancia inusitada. Hoy riqueza es sinónimo de saber.
De las empresas que hoy consideramos exitosas, una abrumadora mayoría comercializa intangibles, son empresas que entendieron la manera de vigorizar y administrar el valor de sus marcas, de sus patentes, de su copyright, de sus secretos. Son empresas de propiedad intelectual, son las empresas del conocimiento.
La tecnología permite el acceso masivo de la comunidad a los bienes culturales, en un maridaje incorruptible que tiene como ingrediente principal de su pétrea aleación a las empresas, que investigando, desarrollando, innovando y destruyendo sus propias invenciones con la creación de otras nuevas, buscan permanentemente mayor innovación, para una mayor masividad que a su vez genera mayor innovación.
Las compañías, en cuanto tales, jugaron, juegan y jugarán un rol determinante en la innovación tecnológica. En la América Latina de estos tiempos pareciera que uno debe cuidarse de reivindicar el rol del capital como motor de desarrollo. No obstante, la historia nos demuestra que todos los experimentos anticapitalistas han terminado en enormes fracasos y en trágicas frustraciones colectivas.
En tecnología, el fin de lucro y la iniciativa privada que lo persigue son semillas que sólo pueden germinar en un terreno cuya fertilidad se mide en estabilidad institucional y protección jurídica de intangibles. Nunca habría habido los niveles de innovación tecnológica que hoy conocemos sin empresas privadas que inviertan en investigación y desarrollo, que se jueguen por una idea, una estrategia comercial, un producto, un nicho de mercado o un mercado entero.
Bien se ha señalado que sin el incentivo de la competencia entre las empresas innovadores por lograr ser las primeras en saber cómo mejorar los dispositivos e introducirlos en el mercado más rápido y a más barato que los competidores, y sin las oportunidades de la diseminación rentable, que permite que el progreso técnico invada el mercado rápidamente, el crecimiento de las economías hubiera sido mucho más modesto de lo que fue. La iniciativa privada y el fin de lucro, en un medio institucional propicio, son el mecanismo adecuado para la generación y diseminación de las innovaciones.
La llamada “guerra de las galaxias”, que trajera como resultado el fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, no es otra cosa que la lucha tecnológica entre dos modelos económicos. Uno, el del bloque soviético, de planificación centralizada, de inversión exclusivamente estatal y de visión unidireccional. El otro, el modelo triunfante, el del bloque occidental (encabezado por Estados Unidos de Norteamérica) con un marco jurídico estable, una visión ecuménica de la tecnología y con reglas de juego previsibles para fomentar la inversión.
El modelo de propiedad intelectual privada arrasó con el otro, lo destruyó hasta no dejar resabios ni rastros del modelo soviético de innovación tecnológica.
No es exagerado afirmar que el triunfo del capitalismo sobre el modelo socialista tuvo, entre sus ingredientes principales, al régimen de propiedad intelectual en el cual autores y usuarios tienen distintos derechos; el sistema en el cual los autores de una creación intelectual gozan de derechos exclusivos y monopólicos sobre su creación. Este es el régimen jurídico que creó Internet, que posibilitó el desarrollo de dispositivos, productos y servicios cada vez más sofisticados, que achicó el mundo transformándolo en una aldea global.
Tecnología y propiedad intelectual fueron los elementos principales del sistema capitalista para pacificar al mundo; nada de esto hubiera sido posible sin la existencia de las empresas de tecnología.